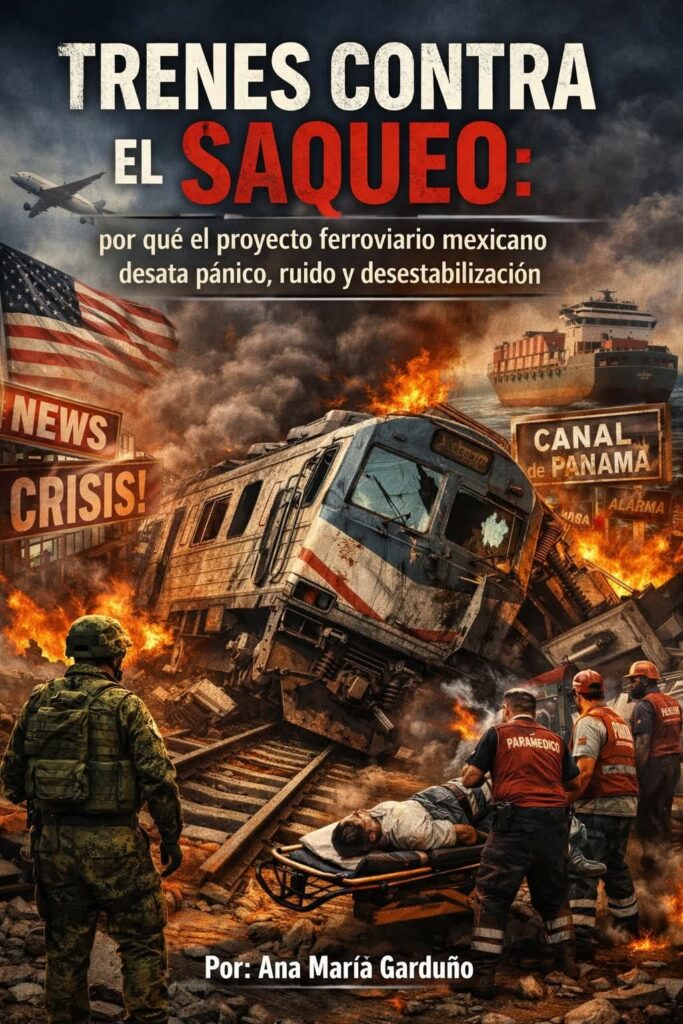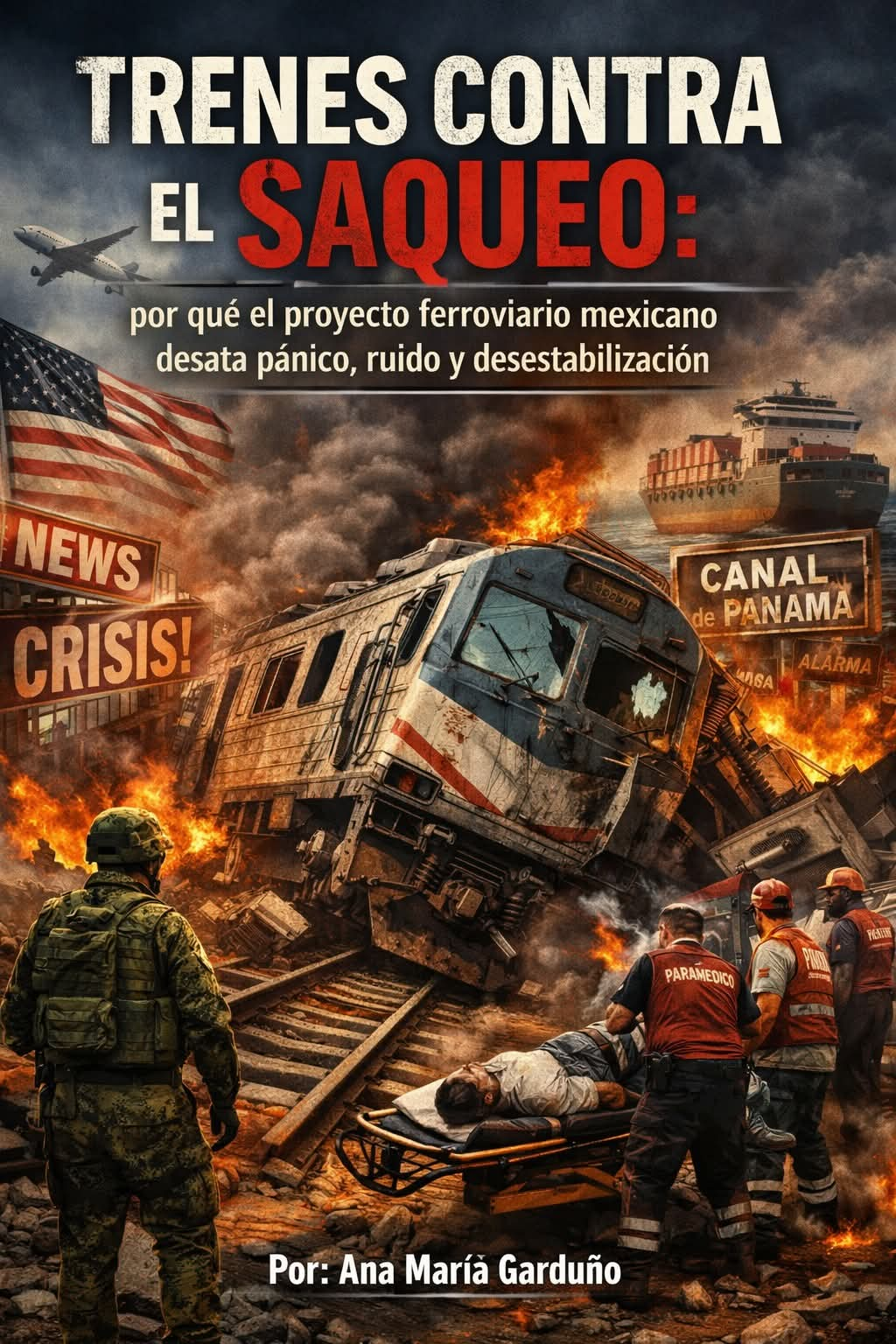Por: Ana María Garduño
No es casualidad que los proyectos ferroviarios estratégicos de México, desde el Tren Maya hasta el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hayan sido atacados desde el primer día con una narrativa sistemática de desastre, incompetencia y colapso. Tampoco es casual que cada incidente técnico, propio de cualquier infraestructura en fase de puesta en marcha, sea amplificado como prueba de “fracaso estructural”, mientras proyectos privados mucho más letales jamás reciben el mismo escrutinio. Lo que está en juego no es un tren: es un modelo económico alternativo para nuestro país. Los trenes representan algo profundamente incómodo para ciertas élites y para ciertos intereses extranjeros: economía real, integración territorial, soberanía logística y ruptura de monopolios históricos. Un tren no es sólo transporte; es ordenamiento del territorio, es empleo local, es encadenamiento productivo, es control nacional de flujos comerciales. Por eso el ataque no es técnico, es político. Donde hay rieles, hay Estado. Y donde hay Estado, se acaba el negocio del despojo discrecional.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es, en términos geopolíticos, un punto neurálgico. Conecta el Atlántico y el Pacífico en el tramo más estrecho del país. Compite con el Canal de Panamá, aunque no lo sustituye, ofrece una ruta logística alternativa para el comercio global entre Asia, Estados Unidos y Europa. En un mundo marcado por guerras comerciales, bloqueos marítimos y reconfiguración de cadenas de suministro, este corredor mexicano es poder puro. Y el poder, cuando no está privatizado, incomoda. Hoy, crear pánico en el Istmo conviene. Conviene a quienes no quieren que México controle una vía estratégica; conviene a quienes prefieren que el país siga siendo sólo un “patio trasero” y no nodo logístico, cuando nos estamos convirtiendo irremediablemente en la Casa Grande. Conviene a quienes han vivido por décadas del transporte concesionado, de la carretera privatizada, del puerto capturado, del intermediario extranjero. La narrativa del caos no surge de la nada: se construye. Se alimenta del miedo, de la repetición y de la sospecha permanente.
Los descarrilamientos y accidentes ferroviarios, dolorosos, lamentables, algunos trágicos, deben investigarse con rigor, como lo han hecho la Secretaría de Marina, la FGR y las autoridades estatales. Pero convertir cada incidente en prueba de inviabilidad es intelectualmente deshonesto. Todos los sistemas ferroviarios del mundo han tenido accidentes, especialmente en fases iniciales o de expansión. La diferencia es que aquí el error se politiza, se convierte en arma y se usa para pedir la cancelación del proyectos completos. No es menor que muchos de los ataques más virulentos provengan de los mismos partidos y grupos económicos que desmantelaron los trenes en el pasado, que apostaron todo a la carretera privatizada, al transporte concesionado y a la dependencia logística. Para ellos, el regreso del ferrocarril no es nostalgia: es amenaza directa a su modelo de negocio. Un tren público reduce costos, democratiza el transporte, rompe cuellos de botella y les quita renta a intermediarios.
La coincidencia de incidentes ferroviarios en distintos puntos del país; unos por fallas técnicas, otros por imprudencia de terceros, otros aún bajo investigación, no prueba sabotaje por sí sola, pero sí revela algo inquietante: la prisa con la que ciertos actores quieren declarar muertos ciertos proyectos. No esperan los dictámenes, no aguardan responsabilidades, no aceptan procesos de mejora. Exigen cancelación inmediata. Eso no es preocupación por la seguridad: es hostilidad estratégica. México no enfrenta sólo desafíos de ingeniería o de operación; enfrenta una guerra narrativa. Una guerra híbrida donde el objetivo no es descarrilar trenes, es descarrilar la confianza pública, inhibir la inversión productiva nacional y reinstalar la idea de que el país no puede gestionar infraestructura estratégica sin tutela externa. El mensaje implícito es claro: “Devuélvanlo a los privados, entréguenlo al extranjero, renuncien a la soberanía”.
Existe algo que esta ofensiva no ha logrado romper: la lógica de fondo del proyecto. Los trenes no son ocurrencia: son respuesta. Respuesta al abandono del sureste, al centralismo histórico, a la desigualdad territorial, a la dependencia logística. Son economías productivas frente a economías especulativas. Son integración frente a fragmentación. Son futuro frente a saqueo. Por eso los odian. Porque un país con trenes es un país que se mueve por sí mismo. Y eso, para quienes siempre vivieron de detenerlo, es imperdonable. Si el Istmo fracasa, gana algo más profundo que intereses económicos: gana la idea de que México no debe aspirar a autonomía estratégica. El objetivo final no es detener un tren, es reinstalar un límite mental y político: que el país sólo puede operar a escala menor, fragmentada y dependiente. El fracaso serviría como “prueba histórica” fabricada para clausurar cualquier intento futuro de planeación nacional de largo plazo.
Ganan también quienes apuestan a reducir a México a proveedor pasivo, no a articulador regional. Un corredor interoceánico exitoso transforma al país en bisagra logística continental; su colapso lo devuelve a simple territorio de paso, subordinado a decisiones ajenas. Eso beneficia a potencias que no quieren un socio fuerte, sólo quieren un eslabón dócil, incapaz de fijar condiciones, tarifas o prioridades propias. En el plano interno, el fracaso del Istmo fortalecería a las economías de renta, no a las productivas. Sin infraestructura pública integradora, se impone el modelo del peaje, la concesión opaca, el intermediario eterno. El desarrollo se vuelve caro, lento y excluyente. La infraestructura deja de ser palanca social y vuelve a ser botín. Eso no es un accidente: es el diseño preferido de quienes han vivido de cobrar por no producir.
También ganan quienes necesitan territorios fragmentados para administrar el conflicto. Un corredor ferroviario ordena, conecta, fija reglas, vuelve visible el flujo económico y humano. Su fracaso mantiene zonas grises: espacios donde la informalidad forzada, la precariedad y la ausencia de Estado siguen siendo funcionales para múltiples intereses. El desarrollo continuo reduce márgenes de manipulación; el atraso los amplía. En términos políticos, el colapso del Istmo sería utilizado para deslegitimar cualquier proyecto de Estado, no sólo éste. El mensaje sería devastador: “nada público funciona, todo intento de soberanía fracasa”. Eso prepara el terreno para una restauración silenciosa: no necesariamente electoral, sino ideológica.
Hay otro ganador menos visible pero igual de peligroso: la cultura del cinismo. Si el Istmo cae, se refuerza la idea de que intentar cambiar estructuras es inútil, que todo esfuerzo colectivo está condenado y que la única racionalidad posible es el beneficio individual inmediato. Esa derrota no es material: es moral. Y una sociedad cínica es mucho más fácil de dominar que una sociedad crítica. El sabotaje simbólico, el ruido constante, la exageración del error, la exigencia inmediata de cancelación, no busca corregir, busca fatigar. Fatigar a la opinión pública, cansarla de discutir infraestructura, convencerla de que es mejor no intentar nada grande, de no viajar en trenes. Es desgastar la estrategia. Porque un país cansado renuncia solo a sus proyectos. Por eso el Istmo importa incluso para quienes nunca usarán ese tren. Porque ahí se juega si México puede pensarse como sujeto histórico o sólo como espacio administrado por otros.
Así, ahora sin disparos ni golpes, se intenta reinstalar la subordinación. El verdadero fracaso no es fallar y corregir; el verdadero fracaso es aceptar que otros decidan siempre por el país. Renunciar a la capacidad de aprender, mejorar y continuar es la forma más silenciosa, y más peligrosa, de perder la soberanía.
Las muertes provocadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico no son argumento político ni munición ideológica. Son vidas perdidas que exigen respeto, verdad y justicia. Todo actor mediático o político que use esta tragedia, ocurrida hace apenas dos días, para sembrar pánico, exigir cancelaciones inmediatas o declarar “fracasado” un proyecto estratégico sin esperar peritajes ni conclusiones técnicas, incurre en una falta ética grave. No es crítica: es sabotaje. No es información: es la explotación del dolor ajeno con fines de poder.
Esta conducta resulta aún más condenable por su selectividad. Cuando los accidentes ocurren en sistemas privatizados de Larrea o concesionados a los grupos de siempre, el silencio es la norma; cuando el proyecto es público y soberano, el linchamiento es inmediato. Esa doble moral revela la intención real: no proteger vidas, es desacreditar al Estado. Convertir el duelo en campaña, el luto en tendencia y la tragedia en coartada política no honra a las víctimas; las utiliza.
La investigación debe avanzar con rigor técnico, responsabilidades claras y reparación integral del daño, como ya se ha instruido. Pero pretender clausurar el futuro del país a partir del miedo fabricado es prolongar la tragedia por otros medios. Condenamos, sin matices, el uso carroñero de la muerte para reinstalar el viejo modelo del saqueo. La justicia no nace del pánico mediático ni de la desestabilización calculada: nace de la verdad, de la memoria ética y de la decisión soberana de corregir y seguir construyendo.
La tragedia ferroviaria merece duelo, investigación y verdad, no carroña política. Usar la muerte como munición discursiva es una forma de violencia adicional: mata dos veces, primero a las personas y luego a la posibilidad de justicia. El sabotaje blando no descarrila trenes; descarrila la ética. Convierte el dolor en argumento y el luto en espectáculo para exigir cancelaciones apresuradas, sin peritajes, sin responsabilidades claras, sin respeto por las víctimas.
Que quede claro y que quede firme: quien explota una tragedia para reinstalar el viejo orden del saqueo no busca seguridad ni justicia; busca recuperar privilegios. No honra a los muertos: los instrumentaliza. La memoria no se defiende con gritos ni con consignas fabricadas; se defiende con rigor, reparación y mejoras reales.
Hoy más que nunca, al pueblo y al gobierno les corresponde no ceder ante el miedo ni ante el cinismo de quienes han traicionado al país una y otra vez. Amar a México también es sostenerlo en los momentos difíciles, no abandonarlo al primer tropiezo. Defender la vida, la dignidad y el futuro exige firmeza. Renunciar a construir por terror mediático no es prudencia: es rendición. Y este país… su gente, su historia, su esperanza… no nació para rendirse.