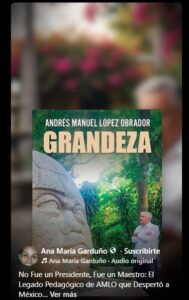Por: Ana María Garduño.
La guerra de Vietnam, sigue siendo una fractura moral que aún supura en el pueblo estadounidense y aún más en los soldados que participaron en esta guerra, ellos los que temen hablar y se enfrentan solos a sus demonios después del que el Estado y su pueblo no quisieran ni nombrarlos. No fue solamente una derrota militar para Estados Unidos; fue el momento en que descubrió que la fuerza brutal no garantiza la victoria y que las guerras basadas en mentiras dejan cicatrices que ningún discurso patriótico puede cerrar. Vietnam no comenzó como una guerra inevitable, comenzó como una decisión política sostenida por el miedo, la propaganda y la necesidad de control geopolítico. Vietnam fue una colonia que vivió bajo el yugo de Francia. Hasta que el pueblo la derrotó en 1954. Esta victoria se convirtió en un mensaje bastante claro y peligroso: un país pobre, organizado y decidido podía vencer a una potencia occidental. Para Washington siempre hambriento, ese ejemplo no podía reproducirse. De inmediato armó el pretexto: “el comunismo” fue la coartada perfecta para intervenir donde no habían sido invitados. Así se armó la maquinaria para consolidar su teoría del “efecto dominó”: si Vietnam caía, caería toda Asia.
La mentira fundacional llegó en 1964 con el supuesto ataque en el Golfo de Tonkín. Ese ataque nunca ocurrió. Años después, documentos oficiales lo confirmaron. Pero la falsedad cumplió su función: permitió al Congreso norteamericano autorizara una guerra total sin declaración formal, sin debate público y sin consentimiento real de la sociedad estadounidense. Así comenzó una de las campañas militares más devastadoras del siglo XX. Vietnam no fue una guerra entre ejércitos regulares. Fue una guerra contra una nación entera, un infierno en todos los sentidos; porque su población sufrió lo indecible, y de igual forma arrasó a los propios soldados estadounidenses; muchos de ellos jóvenes pobres, latinos, campesinos, afroamericanos, muchachos sin opciones que no eran hijos de las élites. Muchos no sabían ubicar a Vietnam en un mapa cuando fueron reclutados. Obedecieron órdenes, sobrevivieron al horror y regresaron a su patria cargando culpas que nadie quiso escuchar.
Analicemos con profundidad y sin adornos: Vietnam no fue el campo de batalla clásico, Vietnam fue el último momento en que Estados Unidos mostró su guerra sin disfraces, mostró los horrores que se aplicaron contra el pueblo. No existieron frentes claros, ni líneas definidas. Los soldados estadounidenses día a día se enfrentaron a campesinos armados, redes de túneles por donde transitaba una guerrilla invisible. Esto llevó a E. U. a adoptar una lógica brutal: “Si no sabemos quién es el enemigo, todos pueden serlo”; el resultado de esta lógica, fueron las aldeas arrasadas, civiles asesinados, niños, mujeres y ancianos convertidos en “daños colaterales”. Normalizaron el crimen con el bombardeo masivo del Napalm, que al lanzarlo contra el pueblo vietnamita les quemaba la piel hasta los huesos. El uso indiscriminado de armas químicas, fue latente con el Agente Naranja, que, al rociarlo desde el aire, destruyó aldeas, regiones y selvas completas. Al contaminar el agua y la tierra, causó en sus pobladores, malformaciones genéticas que aún padecen los que nacen en Vietnam. También afectó a los propios soldados que lo manipularon o respiraron. La lógica sistemática fue asesinar civiles, violar mujeres, ejecutar niños. Millones de civiles muertos. Fue una guerra sostenida por mentiras, donde muchos soldados sabían que lo que hacían era moralmente intolerable, pero: desobedecer significaba cárcel o muerte, obedecer significaba vivir “Libre y como héroe”: vivir con el infierno taladrando a la memoria para siempre.
La derrota en Vietnam no fue sólo militar; fue moral. El país descubrió que las guerras visibles generan rechazo social, soldados traumatizados, ataúdes televisados y una ruptura profunda entre el poder y su población. Los veteranos regresaron rotos, abandonados, cargando culpas imposibles. Vietnam dejó una enseñanza clave para el imperio: no volver a poner el cuerpo de sus propios hijos en guerras prolongadas. Desde entonces, hipócritamente la violencia no desapareció; se volvió indirecta. Tras Vietnam, Estados Unidos cambió de método. Ya no se trataba de invadir, se trataba de intervenir sin aparecer. Colombia se convirtió en el laboratorio perfecto. Bajo el discurso de la “guerra contra las drogas”, se implementó un modelo que combinó financiamiento, entrenamiento militar, asesoría estratégica, paramilitarización y una profunda militarización del conflicto interno. El Plan Colombia no erradicó las drogas, pero sí dejó:
• desplazamientos masivos,
• masacres,
• desapariciones,
• una normalización de la violencia extrema por todo el país.
La lógica era clara: el consumo seguía en el norte, el dinero se lavaba en el norte, pero la sangre se quedaba en el sur. Colombia cargó con el costo humano mientras Estados Unidos aparecía como aliado preocupado, no como actor central. El crimen era “local”; la estructura que lo alimentaba, intocable. Ese modelo funcionó. Y cuando dejó de ser necesario en Colombia, el foco se desplazó.
El Frankenstein estadounidense metió la carga de lleno a México con esta lógica, en el 2006, con la llamada “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón. No fue una decisión aislada ni puramente nacional. Se dio en un contexto de profunda crisis de legitimidad política y encontró respaldo inmediato en Estados Unidos, que ofreció financiamiento, cooperación, entrenamiento y doctrina bajo el paraguas de la seguridad regional. A partir de ese momento, el rostro de México cambió. La violencia dejó de ser clandestina y se volvió un espectáculo del terror: jóvenes levantados, cuerpos colgados en puentes, personas descuartizadas, cadáveres quemados, mensajes escritos con sangre. Esa violencia buscaba eliminar a los rivales; buscaba aterrorizar a la población mexicana, para romper su tejido social y deshumanizar la vida cotidiana.
El pueblo de México, sabe que esta violencia no es cultural ni espontánea, que esta violencia de guerra, que estos métodos militares nos los importaron para sembrarla en todos los contextos civiles. Cómo para fundamentar lo ilegal, para consolidar y empoderar a un solo hombre, la vida de los mexicanos perdió tanto valor. México no importó ejércitos extranjeros, pero sí importó una lógica bélica, sin controles democráticos ni reconstrucción social, donde miles de jóvenes quedaron atrapados en esa maquinaria. No como estrategas, quedaron como carne de cañón de una guerra que no resolvió el problema que decía combatir. Mientras tanto, el flujo de armas desde Estados Unidos nunca se detuvo; el consumo de drogas tampoco; el lavado de dinero siguió protegido por sistemas financieros intocables. En este círculo perverso, el patrón se repite con precisión inquietante. Primero, se impulsa una estrategia de militarización. Luego, la violencia se desborda. Después, el país afectado es señalado como incapaz de gobernarse, como “Estado fallido como Narco-Gobierno”, como amenaza regional. Finalmente, ese caos, provocado y administrado, se convierte en argumento para nuevas formas de intervención.
Hoy, cuando desde Estados Unidos vuelve a hablarse abiertamente de “intervenir” en México, conviene recordar esta historia. El caos no surgió solo. No fue un accidente. Fue la consecuencia previsible de aplicar un modelo que ya había sido probado antes, en otros territorios, con los mismos resultados humanos devastadores: La guerra que no se nombra en E. U. Vietnam fue la guerra visible. Colombia, la guerra experimental. México, la guerra internalizada. Una guerra sin declaración formal, sin enemigo claro, sin final definido. Una guerra donde el imperio ya no envía soldados, exporta métodos, terceriza la violencia y deslinda responsabilidades. Una guerra donde las víctimas no cruzan fronteras; se entierran en su propio país. Entender esta línea histórica no es justificar el crimen ni negar responsabilidades internas. Es negarse a aceptar la mentira cómoda que reduce todo a “violencia local” y borra las estructuras que la alimentan. Es nombrar lo que otros prefieren mantener bajo el tapete. Porque cuando la violencia se normaliza, cuando el horror se vuelve cotidiano y cuando los muertos dejan de escandalizar, la guerra ya ganó. Y casi siempre, la ganan quienes nunca ponen el cuerpo. Y para aquellos que lo pusieron y se encuentran atados a su imperio les digo:
Miles de veteranos de guerra viven en la calle. Sufren de estrés postraumático, adicciones severas, depresión, ansiedad, desempleo, rupturas familiares. Las tasas de suicidio en este grupo son alarmantes. Se les inculcó que eran héroes, la verdad es que regresaron convertidos en fantasmas. No hay gloria en matar niños en nombre de la democracia. No hay paz posible cuando sabes que todo fue por petróleo, por minerales, por drogas, por negocios turbios. La guerra se internalizó en muchos de esos soldados traumatizados, que una vez en casa, sin control médico, se convirtieron en asesinos, en adictos, en padres violentos, en ciudadanos desconectados. El trauma individual se convierte en trauma colectivo. Así se reproduce el contagio en una sociedad con múltiples capas de dolor no resuelto.
Y esa herida ha sido heredada a cada generación de militares, que quedó marcada por una guerra que no entendió. Los de Vietnam fueron criminalizados. Los de Irak y Afganistán fueron olvidados. Los de las operaciones encubiertas ni siquiera tienen nombre. La violencia del imperio se filtró en su ADN. Lo que Estados Unidos hizo afuera, lo replicó adentro: militarizó sus policías, disparó contra sus pobres, creó enemigos internos, y luego se asombró por las balaceras masivas, los tiroteos escolares, los crímenes sin sentido. La narrativa imperial no sólo justificó guerras externas, también anuló el pensamiento crítico interno. Les ha mentido diciéndoles que su enemigo está afuera, cuando siempre ha estado adentro. Una nación que no cuida a sus soldados, que los envía a la muerte y luego les da una pensión miserable, es una nación sin alma. Una sociedad que glorifica la guerra, pero no abraza a sus heridos, es una sociedad en decadencia. Estados Unidos ha destruido a sus soldados. Ha convertido a millones en adictos como política de control interno. Primero con heroína después de Vietnam. Luego con cocaína en los 80s. Más tarde con crack en los barrios negros. Y ahora, con los opioides legales, con fentanilo: una epidemia fabricada por farmacéuticas con el aval del gobierno. Y ese descontento se ha sedado con drogas, pantallas y miedo.
¿Qué es una nación que droga a su gente mientras condena a los narcos? Es un imperio adicto a su propia hipocresía.
Hoy, Estados Unidos es el país con más personas encarceladas en el mundo. El país con más armas civiles. El país con más tiroteos escolares. El país con más consumo de antidepresivos, ansiolíticos, fentanilo. El país con más veteranos suicidados. El imperio no exportó muerte: se la quedó.
Este documento es una mirada profunda. Es una advertencia grave y necesaria. Son palabras que nombran, que vibran, que tienen la oscuridad poética y la fuerza simbólica que se merece. Lleva en sí el eco del exilio, el peso del silencio, y la advertencia de una civilización que se ha quedado sola en su propio abismo.
Porque ningún imperio sobrevive si mata a sus hijos. Pero, ningún pueblo se salva si no reconoce al titiritero.