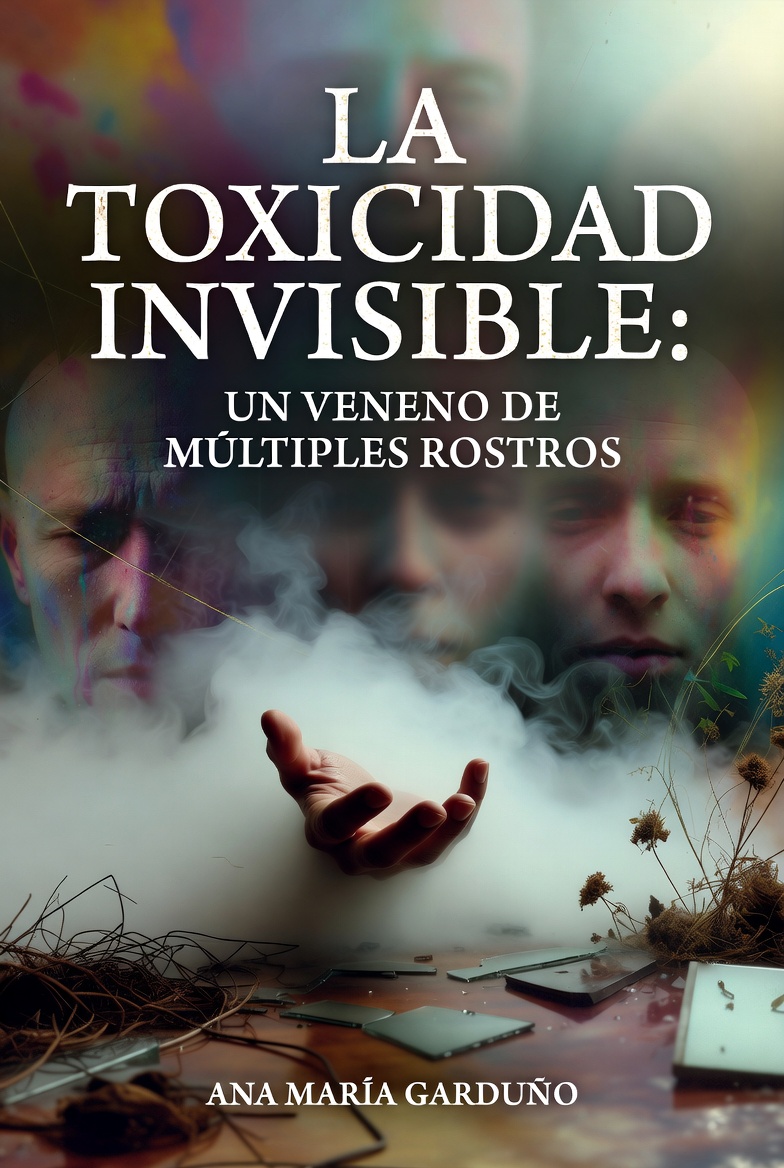Por: Ana María Garduño
No todo veneno viene en frascos con etiquetas de peligro. Existen otros, más sutiles, que viajan en palabras, en silencios, en pantallas, en discursos. Son toxinas invisibles que penetran en la mente, en la sociedad y en la cultura, hasta normalizarse como si fueran parte natural de la vida. La toxicidad no es una, son muchas, y se multiplican como ramas de un mismo árbol envenenado.
La toxicidad psicológica es quizá la más íntima y silenciosa. Aparece en relaciones donde el amor se convierte en chantaje, donde el buen consejo encubre manipulación, donde el afecto se transforma en control. Es la voz que desvaloriza, el gesto que humilla, la mirada que hiere. Y lo más grave: no siempre se reconoce, porque se disfraza de cariño. Sus consecuencias son devastadoras: ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y hasta la negación de uno mismo y a veces la muerte. La toxicidad se multiplica, pero también lo hace la esperanza. Depende de la medida, de la osades de elegir la libertad del pensamiento y la fuerza del amor.
A ella se suma la toxicidad mediática, esa lluvia constante de noticias manipuladas, titulares diseñados para infundir miedo y campañas que normalizan la mentira. Los medios de comunicación y las redes sociales han convertido el veneno en espectáculo, en algoritmos que premian el odio, en narrativas que dividen, en imágenes que enferman la esperanza. Lo psicológico se conecta con lo mediático, dejando la mente envenenada por lo que consume, arrinconando el alma atrapada en un ciclo de miedo y polarización.
Mi casa, tu casa, que debe ser refugio, oasis, tampoco está exenta cuando la toxicidad familiar se manifiesta en distorsiones, en silencios perturbadores, en violencias normalizadas y afectos que hieren. Cuando los padres aman, pero quieren controlar o la pareja compite, minimiza o manipula desde la dependencia; los hijos aprenden a callar sus dolores y condenar al sentenciado. Así se gestan las más profundas e indetectables heridas, tan invisibles que dejan el alma desgarrada, agonizante. Estas toxinas tan habituales en casa a menudo se heredan de generación en generación.
El siglo XXI nos trajo, la toxicidad digital. La adicción al “like”, la dependencia de validación externa, el ciberacoso y la sobrecarga de información. Nos ahogan en un océano de datos que en su mayoría no alimentan, pero sí indigestan. Allí los algoritmos deciden qué ver, qué pensar, qué odiar. La mente se dispersa, la atención se fragmenta y lo real pierde valor frente a lo virtual. La sociedad entera respira diferentes toxicidades sociales: racismo, clasismo, misoginia, opresión, discriminación. Son miradas que excluyen, sistemas que marginan, discursos que marcan fronteras, que no sólo dividen: también internalizan odio y vergüenza en quienes las padecen.
Y, finalmente, la más difícil de identificar: la toxicidad cultural. Esa que nos hace creer que la belleza es un molde inalcanzable, que el romanticismo y la fidelidad son barbarismos, que el éxito vale más que la dignidad, que consumir es existir. Esta impostación cultura que glorifica la violencia, la drogadicción, las armas, el dinero, la plasticidad. Con este robo se monta la mentira como espectáculo para que se aplauda la superficialidad mientras se desprecia la profundidad de lo sencillo. El resultado es una sociedad con frustración acumulada y un vacío que no se llena con nada. Zombies.
Todas estas formas de toxicidad no son islas, son corrientes que confluyen en un mismo río envenenado. Lo psicológico se conecta con lo mediático; lo laboral con lo familiar; lo digital con lo cultural. Un entramado que condiciona lo que pensamos, lo que sentimos y hasta cómo nos relacionamos. Frente a la oscuridad de tantas toxicidades, la respuesta no puede ser más veneno, es conciencia, más verdad, más humanidad. Cada acto de honestidad, cada palabra limpia, cada gesto solidario es una grieta en el muro tóxico que nos rodea.
La libertad también se escribe en la manera en que elegimos lo que dejamos entrar en nuestra mente, en nuestra familia, casa, mesa, cama, en nuestro corazón. Amar es el mejor antídoto contra la toxicidad: amar con respeto, con dignidad, con solidaridad, con ternura que no somete ni manipula. Y resistir es también un acto de amor hacia nosotros mismos, sobre todo por quienes vienen detrás, que aprendan que la vida merece ser vivida sin humillación, envidias ni venenos.
La gran pregunta es: ¿cómo purificarnos en medio de tanto veneno? El primer paso es nombrarlo, reconocer que existe y que no es normal vivir intoxicados. El segundo, atrevernos a cortar con lo que daña, aunque venga disfrazado de afecto, de entretenimiento o de promesa política. El tercero, cultivar entornos donde la palabra sane en lugar de herir, donde la pantalla informe en lugar de manipular, donde la cultura celebre lo humano en lugar de denigrarlo.