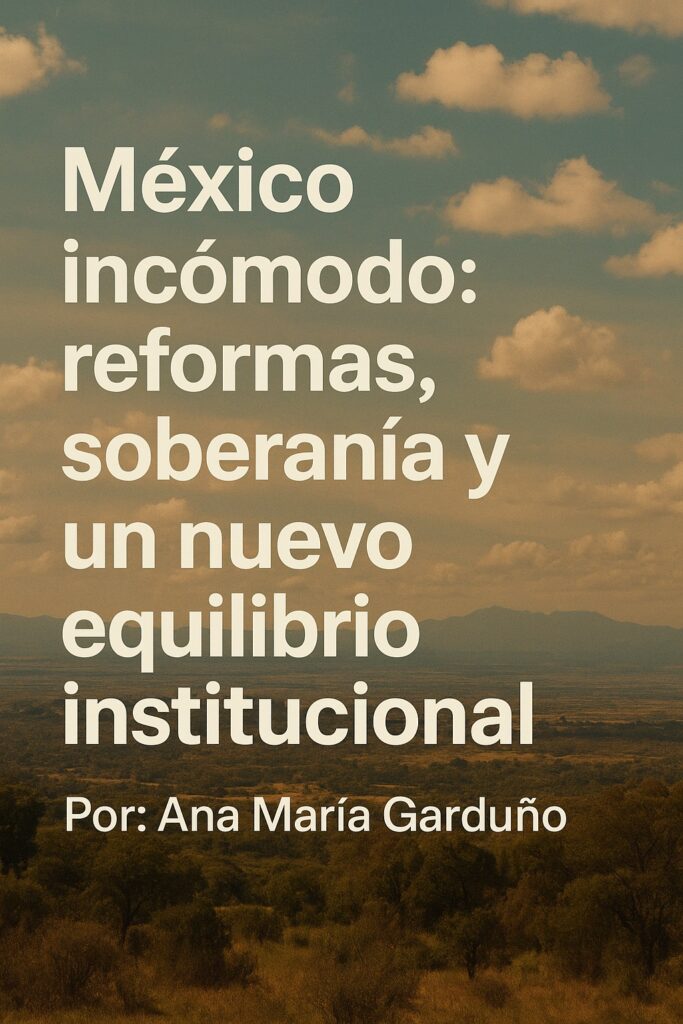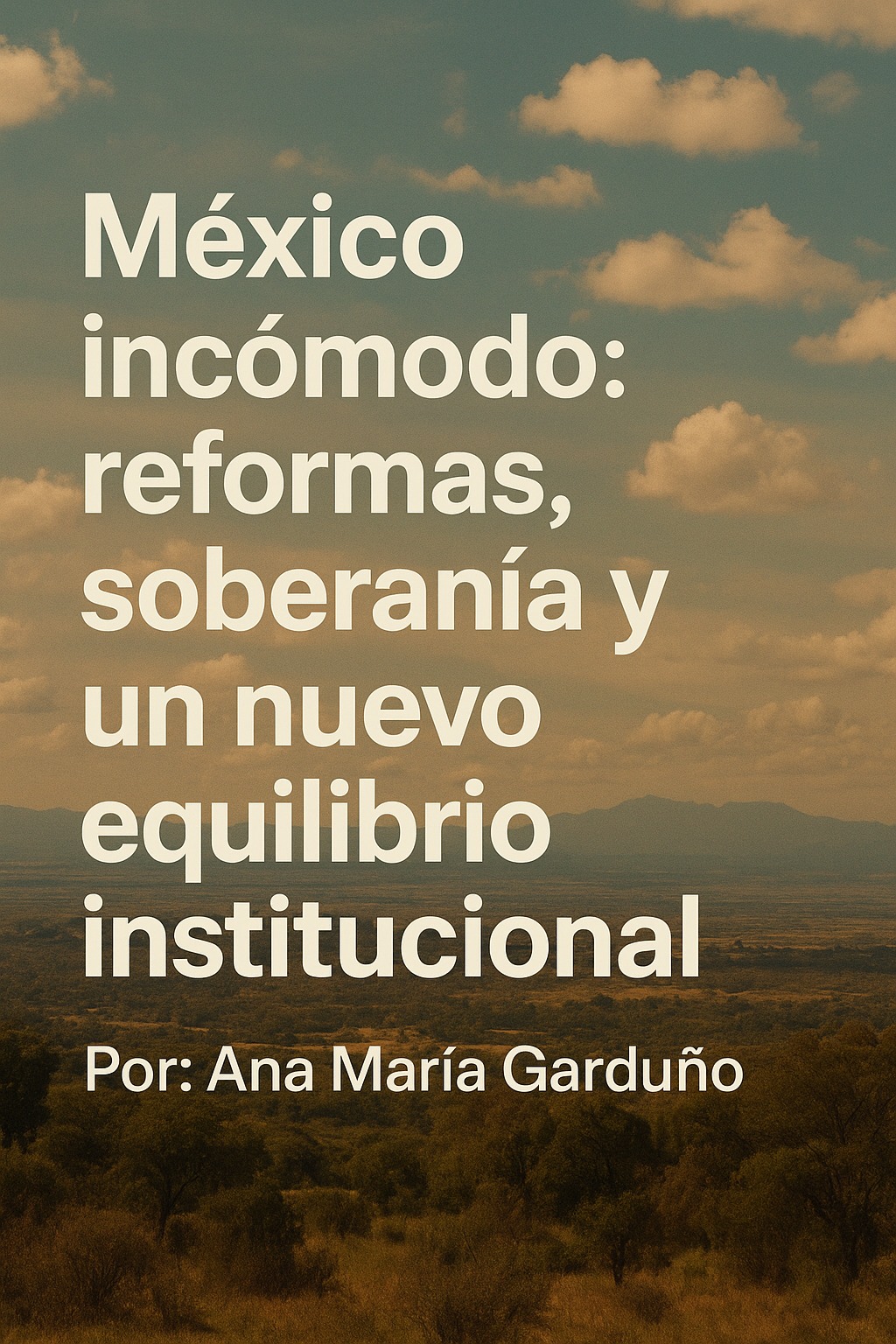Por: Ana María Garduño.
México atraviesa un momento de transformación institucional profunda que ha generado debates intensos dentro y fuera del país. Reformas recientes en materia energética, judicial y de seguridad han reconfigurado el papel del Estado y han abierto tensiones visibles con distintos actores económicos y políticos, tanto nacionales como internacionales. No se trata de episodios aislados: se trata de un cambio estructural que está redefiniendo la relación entre poder, soberanía y decisiones públicas.
Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos se sostuvo sobre un esquema conocido: apertura económica asimétrica, debilitamiento de sectores estratégicos y un Poder Judicial altamente influenciado por acuerdos cupulares. Este modelo permitió inversión y crecimiento para algunos, pero también produjo dependencia, concentración de beneficios y una justicia frecuentemente distante de la ciudadanía. Este equilibrio comenzó a modificarse con dos reformas clave que hoy explican buena parte de la incomodidad externa: la energética y la judicial.
La reforma energética se ha convertido en un ajuste que alteró inercias. No surgió como un gesto ideológico; surgió como una corrección de rumbo. PEMEX y la CFE, empresas históricas del Estado, habían sido debilitadas durante años mediante endeudamiento, contratos desfavorables y pérdida de capacidad operativa. Su fortalecimiento redefinió el papel del Estado en sectores estratégicos y estableció límites más claros a la participación privada. Este cambio ha generado una profunda inconformidad en corporaciones extranjeras acostumbradas a operar bajo reglas más flexibles. Desde entonces, se activaron mecanismos de presión institucional en paneles internacionales y en los debates dentro del T-MEC, donde florecen advertencias económicas y una narrativa recurrente sobre una supuesta “incertidumbre jurídica”. No obstante, el punto de mayor tensión aún estaba por llegar.
La reforma judicial ocasionó un giro inesperado para quienes no anticiparon que esta transformación modificaría de raíz el origen mismo del poder jurisdiccional. En México, durante décadas, ministros y jueces fueron designados mediante acuerdos políticos, negociaciones entre élites, equilibrios partidistas o, en muchos casos, por el simple dedazo del presidente en turno. Hoy, con la nueva reforma constitucional ya aplicada, el pueblo mexicano eligió mediante el voto a jueces y ministros. Este cambio no es menor. Un Poder Judicial electo por la ciudadanía deja de responder a cuotas, compromisos previos o influencias externas. Se redefine su legitimidad y su relación con el principio constitucional que establece que la soberanía reside esencialmente en el pueblo.
El punto sensible del debate internacional y de las tensiones actuales no se centra en la legalidad de la reforma judicial, se centra en sus efectos. Un Poder Judicial con legitimidad popular es menos predecible para intereses externos y más difícil de presionar. Por ello, en el debate internacional han surgido voces que exigen al gobierno mexicano la necesidad de “revisar” o “ajustar” estas reformas en el marco del próximo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. El mensaje implícito es claro: mantener ciertos beneficios económicos estaría condicionado a revertir decisiones soberanas. No es un debate técnico; es un desacuerdo sobre quién define las reglas internas de un país.
En paralelo, del discurso a la operación, el Estado mexicano ha fortalecido su estructura de seguridad mediante una mayor coordinación entre Ejército, Marina y cuerpos civiles. Este cambio ha reducido márgenes de operación para estructuras criminales y ha alterado dinámicas locales que durante años se mantuvieron intactas. Esta estabilidad real, paradójicamente, también genera resistencias. Un Estado que deja de simular y comienza a operar con mayor eficacia modifica intereses arraigados.
México no se está aislando. México no está cancelando la inversión. México no está rompiendo tratados. Y aquí es donde la explicación se vuelve necesaria. Lo que está ocurriendo es una redefinición del equilibrio entre mercado, Estado y ciudadanía. Las reformas actuales no buscan agradar; buscan corregir. Y toda corrección estructural genera fricciones. Un país que decide fortalecer su energía, democratizar su justicia y ejercer con mayor firmeza su seguridad deja de ser cómodo para ciertos actores, pero también deja de ser vulnerable. La presión internacional, las narrativas de alarma y los llamados a retroceder forman parte de ese proceso. Es el costo, y el significado del cambio. México ha entrado en una etapa en la que las decisiones internas ya no se toman pensando exclusivamente en la aprobación externa. Eso tiene costos, pero también dignidad institucional.
Nada de lo que hoy ocurre es menor ni ajeno a la vida cotidiana. La energía que se paga, la justicia que se recibe o se niega, y la seguridad en la calle dependen de estas decisiones estructurales. La soberanía no se proclama: se ejerce. Y hoy, con todos sus retos, México está ejerciéndola. Por primera vez en mucho tiempo, el poder dejó de circular únicamente entre cúpulas y comenzó a regresar al pueblo, donde siempre debió estar. Eso incomoda. Siempre incomoda cuando el control se democratiza. Habrá quienes intenten sembrar miedo, decir que México va hacia el caos, que se va a aislar, que pagará un precio demasiado alto. Es el mismo discurso que se ha utilizado cada vez que este país intenta ponerse de pie.
La pregunta no es si las reformas son cómodas, ni a quién benefician o a quién incomodan. La pregunta es si queremos seguir siendo un país cómodo para otros… o justo para los nuestros. Y hoy, con todos los retos que aún existen, México y su pueblo están aprendiendo a ejercer esa decisión.